Sentado,
abatido sobre una cama de la pequeña habitación, con el rostro entre
sus manos, se hallaba el hombre inmerso en profunda e íntima meditación.
“––Voy
a morir–– dice ––presiento que muy pocos días restan de mi azaroso y
turbulento paso por este mundo. Pronto ha de llegar la fantasmal y
enlutada figura de la muerte que me ha de transportar a una dimensión
quizás lúgubre y fría de la que jamás humano alguno ha logrado evadirse.
No, no padezco de ningún mal. Mis facultades físicas y mentales se encuentran rebosantes de vitalidad.
Mi
nombre: ¿el verdadero?, no lo diré. ¿A quién podría importarle?. Como
tampoco podría importar que nací un mes de septiembre de 1912 en un
miserable pueblo de un país sudamericano, recientemente he cumplido 49
años. He perdido sin embargo la noción del tiempo. No tengo la menor
idea de la hora ni del día actual. No obstante deduzco que transcurre el
décimo mes del año 1961, por cuanto como ya he dicho recientemente he
cumplido 49 años. Miro a mi alrededor, y en mis ojos se reflejan sólo
cuatro paredes de un triste color gris totalmente desprovistas de
ventanas que me permitan absorber del exterior un aire mucho más
vivificante, o captar un poco de la luz solar, de esa luz que me es
negada y que no contemplo desde el mismo día de mi reclusión. Levanto mi
rostro, una pequeña bombilla pende de lo alto (demasiado alto)
derramando su raquítica luminiscencia por aquel ambiente. Concentro
ahora mi atención en la única y fea puerta, es una sólida plancha de
metal del mismo color de las paredes. En su centro puedo ver una
diminuta rejilla que sólo puede ser abierta del lado contrario para que
varias veces al día, unos ojos grises primero, y después otros azules y
brillantes en los que veo reflejarse el odio me observen por escasos
momentos. Aquella horrible e inaccesible puerta suele abrise tres veces
al día para permitir la entrada de dos hombres, uno de ellos fuertemente
armado y vistiendo uniforme militar, y el otro de impecable bata blanca
portando mis alimentos que apenas logro consumir. Ambos parecen
encontrarse privados del don de la palabra porque nunca les he oído
pronunciar ninguna. Por demás está decir que jamás han respondido a la
infinidad de preguntas que a veces con sumisión y ruego, y otras con
desesperación les he formulado. Y por ello ignoro todo cuanto sucede
fuera
de este claustro. Cuanto daría por enterarme de todo lo que sucedía
allá a afuera. Cómo deseo despertar de esta horrible pesadilla,
¿pesadilla?,
de este interminable letargo que me
envuelve, y escapar a aquel otro mundo, al verdadero. Quisiera correr,
saltar alegre por aquellos hermosos campos que constituyeron mi orgullo y
alegría del pasado. Penetrar de nuevo en aquella rica mansión que
envidiaría el más opulento de los reyes, donde vivía rodeado de lujos,
de los más caros placeres y de las mayores atenciones que a una sola
orden mía un ejercito de servidores, rápidos y temerosos solícitamente
me brindaban. No, no estoy loco, no divago. Pero desgraciadamente todo
ha quedado para formar parte del pasado, para convertirse en mis más
tristes y dolorosos y añorados recuerdos. Y me pregunto: ¿Fue todo
aquello una quimera?. Ahora he de enfrentar una ineludible realidad. No
abrigo la menor esperanza de salir de aquí con vida. Afuera me aguarda
la muerte. Y a pesar del miedo y el terror que me invade, paciente
aguardo su llegada. Cada día que transcurre es un día más de tortura
para mí. Es por ello que aguardo con ansias su llegada. Pero... ¿cuándo
llegara?. ¡Oh Dios mío cuando!. Apenas puedo mantener mis ojos abiertos.
Casi puedo conciliar el sueño. Mis párpados se tornan pesados, con
aquella pesadez que precede al sueño profundo, pero que no logra
envolverme totalmente a pesar de que mi mente y mi cerebro como sucede
diariamente son presas del sopor. Y mañana, cuando logre despertar de
algún breve sueño... ¿será el último de mi existencia?. Comprendo ahora
que he de comenzar a relatar mi historia, mañana quizás podría ser
demasiado tarde.
Mi infancia y adolescencia
transcurrieron por un camino plagado de miseria y pobreza. No carecí sin
embargo de afecto por parte de los míos. Mas el cariño y el amor que se
me prodigaba no fueron suficientes. He de reconocer sin embargo que
jamás hice esfuerzo alguno por procurarme un medio lícito que me
permitiera la esperanza de un mejor porvenir y deslastrarme de aquella
vida carente de lo material. Por el contrario, mi vida transcurría
imbuida en el más completo ocio, lo cual con el tiempo me indujo a
transitar por peligrosos caminos. Y antes de trasponer aquella invisible
barrera que separa la niñez de la adolescencia, ya había dado muestras
de mis habilidades que fui descubriendo en mí, y que con el correr del
tiempo perfeccionaba cada vez más. Infinidad de delitos cometí, dando
comienzo de aquella manera a una impune ¿impune? carrera delictiva. Pero
al contrario de otros de mi misma condición actuaba metódicamente, no
al azar, a la suerte. El silencio, la oscuridad y la soledad, aunadas a
la determinación y riesgos que ponía en cada acto, se constituyeron en
mis mejores aliados. Actuaba callada y solapadamente, con pasmosa
exactitud y rapidez, y en muchas ocasiones con violencia. Jamás dejé
evidencias de mis actos y fue por ello que nunca fui señalado
Por
el dedo acusador de la justicia. Fue así como en poco tiempo me hice de
una pequeña fortuna que me permitió de momento compensar mis tristes
años de pobreza. Pero ello no me bastaba. A medida que transcurrían los
años en mí se despertó la codicia. Mis aspiraciones, mis deseos, eran
ilimitados. Envidiaba la fortuna bien o mal habida de otras personas.
¿Porqué no ser una de ellas? Me preguntaba constantemente, y ya nunca
más pude abandonar aquellos pensamientos. Y fue así que escogí el camino
más fácil pero a la vez el más tortuoso. Me constituí en un miembro más
de una poderosa organización dedicada al tráfico de estupefacientes. No
me resultó fácil sin embargo. Durante las primeras semanas en ella viví
bajo una férrea y constante vigilancia por parte de algunos de sus
miembros. Cualquier descuido, equívoco o traición que pudieran poner en
peligro sus vastos intereses y abundantes ganancias que aquella
actividad les generaba a sus jefes y a ellos mismos significaría la
muerte de aquél que cometiera tan graves errores. Nada de eso sucedió
por mi parte, y fue así como gané la confianza de los jefes. (A muchos
de ellos, y por supuesto al “Padrino” jamás llegué a conocer). Mi
trabajo o responsabilidades consistían en el amedrentamiento, el acoso,
la amenaza, el chantaje, el soborno, la extorsión, el secuestro y hasta
la muerte, muy especialmente de personas adineradas o influyentes. ¿A
cuántas de ellas llegué a matar?, ahora no recuerdo, ya no tiene
importancia. Sin embargo en mi mente jamás anidó un sentimiento de
arrepentimiento. Con cada uno de mis actos fui escalando mejores y más
importantes posiciones dentro de la organización. Mi fortuna personal se
agrandaba cada vez más y mis sueños al fin se hacían realidad. Me
sentí seguro, poderoso, temido y respetado. También el azar, la suerte
estaban de mi lado, jugaron un importante papel en mi favor, porque en
el transcurso de los años, y sin ocultar mi beneplácito muchos de
aquellos jefes fueron encarcelados o muertos, lo cual me permitió
acceder al control absoluto de la organización adoptando mis propios
métodos. Bastaba ya de colocar cientos de kilos de droga en
miserables barriadas, pueblos o ciudades. Se trataría ahora de toneladas
que enviaría a diferentes partes del mundo. No resultó difícil. Puse
precio a la conciencia, honestidad, silencio y ambiciones de hombres
influyentes (jueces, ministros, gobernadores, militares, empresarios y
sacerdotes), convirtiéndose de esa manera en mis más fieles y mudos
aliados. Bastaron sólo tres años para convertirme en un hombre
inmensamente rico y poderoso. Tuve pues (gracias a la fortuna), tener
acceso a los más altos estratos de la sociedad (muchos de quienes la
integraban tan corrompidos o más que yo). Y fue así como mi producto no
encontró obstáculo alguno para que libremente cruzara fronteras.
Llegaba con relativa facilidad y
seguridad hasta los
más recónditos y apartados lugares del mundo. Y cuando lo creía
necesario, calladamente, ante una orden mía eran
depuestos
o ascendidos un alto jefe militar o policial. Era yo quien hacía
escalar mejores posiciones a un juez, un magistrado, un gobernador o un
ministro. Era yo quien desde un invisible e inaccesible lugar lo
decretaba. La presidencia de mi país, así como la de muchos otros era
ocupada por hombres que lograron llegar hasta aquel sitial gracias a mis
generosos y millonarios aportes. Ellos sabrían compensar ese
“desinteresado” gesto. Mi poder por consiguiente era absoluto e
incuestionable. Nadie ponía oposición a mis secretas e irrevocables
órdenes y decisiones. No había más poder en el mundo que aquel que yo
representaba. Sin lugar a dudas me sentía el amo, el dueño del mundo. Y
todos aquellos que valiente pero vanamente intentaron derrumbar aquel
imperio, no tuvieron tiempo ni oportunidad de arrepentirse, simplemente
murieron espantosamente. Continué matando sin misericordia, sin piedad.
No medí sin embargo las consecuencias de mis actos que se constituyeron
quizás en los motivos que dieron inicio a mi estrepitoso derrumbamiento.
El lado bueno, tenaz, valiente, e incorruptible de la justicia (porque
no todo pude dañar) me señaló temerariamente con su dedo acusador. Luchó
con tesón, me acosó, siguió mis pasos, se convirtió en mi sombra, y ya
formaba parte de mis pensamientos, de mis sueños, era una pesadilla.
(que iluso fue creer que tenía el mundo a mis pies). Y hoy en el lugar y
situación en que me encuentro recuerdo a César, Alejandro, Hitler,
ellos, aunque por motivos muy distintos a los míos, habían fracasado
también en su intento por apoderarse de la mente y el cuerpo de todos
los seres humanos. Mi sonriente rostro, que hasta hacía poco aparecía
ilustrando las páginas de sociales de los periódicos, se mostraba ahora
en otras, en las páginas rojas en las que se me reseñaba como un vulgar
delincuente. Paulatinamente fui perdiendo terreno. Mi poder se
resquebrajó, se hacía añicos. Ya no era el hombre temido y respetado.
Era sólo un delincuente, un fugitivo. Fui reclamado por la justicia de
mi país como también por gobiernos extranjeros. Mi cabeza tenía un alto
precio, y hasta mis más cercanos colaboradores, aquellos que en
reuniones sociales se disputaban el privilegio de salir fotografiados en
mi compañía, me dieron la espalda, cobardemente me traicionaron, me
abandonaron. Sin embargo hasta ellos pudo llegar el poco poder del que
aún podía disponer. Todos murieron de una forma violenta y espantosa.
Gran parte de mi fortuna me fue confiscada. Carecía de un lugar seguro
adonde ir. Mi imperio, como la torre de Babel se venía abajo
estrepitosamente sin poder de momento evitarlo.
Y fue
una tenebrosa noche en que asediado, acosado logré burlar a mis
perseguidores y refugiarme en lo más intrincado de la selva amazónica.
Durante largos meses viví con el constante temor de ser descubierto. Más
tarde conviví en una comunidad indígena en compañía sólo de mis
escasos pero verdaderos y fieles colaboradores. Por momentos me sentía
seguro del acoso de mis perseguidores. Sin embargo diariamente me veía
envuelto en momentos de depresión y tristeza. Deseaba salir de aquella
jungla y entrar de nuevo en contacto con la civilización. Pero, ¿adónde
ir?. Era un hombre extremadamente conocido. El más buscado por la
justicia. Mi fotografía se encontraba prácticamente en cada rincón del
país. Sólo muerto saldría de aquel lugar. Y ya perdía las esperanzas
cuando la suerte de forma imprevista y sin yo esperarla tocó de nuevo a
mi puerta.
Una lluviosa tarde llegó a aquella
comunidad un desconocido trayendo consigo alimentos, ropa, calzado y
otras tantas cosas de utilidad para aquellos indígenas con quienes
mantenía una estrecha amistad. Después pude enterarme que aquel hombre
había arribado al país hacía quince años. Procedía de una nación europea
dándole por vivir en aquella selva prácticamente desde el primer día de
su ingreso. Parecía poseer un fuerte carácter, era alto, de piel
broncínea tostada por el sol, musculoso y de vivos ojos grises
idénticos a los míos. Su cabello que en otro tiempo debió haber sido
rubio, era ahora de un ceniciento color. Contaba 48 años, intimamos
rápidamente. Para mi asombro sabía quien era yo, y sin rodeos me
lo confesó una noche:
––Sé quien es usted y a que se dedica. Sin embargo de mi parte no debe temer, no lo delataré, no es asunto mío.
Y así fue, lo demostró a lo largo del tiempo que permanecí en aquel lugar.
A
una pregunta mía me relató su historia. Me dijo haber nacido en un
pequeño pueblo francés y separado de su familia cuando apenas contaba 25
años para ser enviado a un campo de entrenamiento militar donde
permaneció prácticamente confinado, alejado de los suyos. Durante el
desarrollo de la segunda guerra mundial, fue enviado al frente de
batalla en defensa de su país que estaba siendo asediado por ejércitos
alemanes. Al término de la guerra retornó a su pueblo, y al llegar a él,
se encontró solo, completamente solo, sin parientes ni amigos sin
familia, la suya había sido brutalmente torturada y asesinada. No pudo
hacer nada para evitarlo. Y para borrar de su mente todo aquella
horrorosa experiencia decidió enbarcar en un viejo buque de refugiados y
arribó a América un mes después. Durante largos años deambuló de un
lugar a otro, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país.
Llegó aquí, y de inmediato se internó en la selva, se alejó de la
civilización con la que mantenía contacto muy esporádicamente.
El
relato de aquel hombre me conmovió. Mas sin embargo mi mente trabajaba
aceleradamente. Fraguaba un plan, un insólito plan que me permitiría
obtener la libertad, y aquél infeliz sin proponérselo, y menos aún, sin
sospecharlo se había constituido en mi salvación. Seguí sus pasos, lo
espié. Poco después lo hice secuestrar. Más tarde, en un prodigio de
alarde científico, la piel de su rostro y de sus manos, el más
insignificante lunar y cicatriz de su cuerpo fueron implantados en mí.
Ahora era poseedor de un nuevo rostro, de otras huellas dactilares que
habían pertenecido a aquél ser anónimo y desconocido, a un hombre
emigrado de Europa hacía más de catorce años en quien nadie,
absolutamente nadie podría estar interesado. Su cuerpo, así como el de
los cirujanos que habían logrado aquel milagro fueron a dar a fondo de
un río en el que fueron pasto de voraces peces carnívoros. Sin embargo,
aquél hombre antes de morir, mostrando la carne viva de su rostro, lejos
de temerle a la muerte que le esperaba, me observaba desafiante con sus
aún abiertos ojos grises:
–-Estúpido, traidor, lo
pagarás caro–– me gritó. No lo dejé continuar, y a quemarropa le
descerrajé un balazo en el rostro carente de piel.
Después
en su vivienda me apropié de una cuantiosa fortuna que allí guardaba,
oro y diamantes que le proporcionaban los indígenas a cambio de
alimentos, ropa y calzado. Logré encontrar además, páginas sueltas de
viejos periódicos extranjeros. En algunas de ellas aparecía la borrosa
fotografía de aquel hombre vistiendo un vistoso uniforme militar. Sin
duda alguna no me había mentido. Su historia contada había sido real.
¿Real?.
Semanas más tarde puse a prueba el éxito de
aquella transformación. Y como era de esperar los indígenas no notaron
el cambio operado. Para ellos continuaba siendo aquel solitario y
callado amigo que cada mes los visitaba. Midiendo el riesgo y las
consecuencias decidí salir de aquella selva y trasladarme a mi país.
Fotografías
de mi otro, pero verdadero Yo, continuaban siendo publicadas en las
páginas rojas de los periódicos, sin embargo no sentí temor, porque
ahora mi identidad y mi rostro eran otros. André Renaud era ahora mi
nuevo nombre, así rezaba en el documento de identidad de quien se había
constituido en mi salvador. Y fue por ello que nadie fue capaz de notar
el cambio en mí operado.
Ya liberado experimenté de
nuevo el goce de quien disfruta el saberse importante, temido y
respetado. Era ahora un prominente hombre de negocios llegado de otra
nación. Gracias a la fortuna de que aún disponía penetré (de nuevo) a
las más altos y selectos estratos de la sociedad. Casi a diario aquel mi
nuevo y sonriente rostro aparecía adornando las páginas de sociales. No
había evento en el cual no fuera yo en centro de las miradas.
Hice
nuevas y cada vez más importantes amistades. Organicé fiestas y
banquetes invitando a la “crema del mundo” político y financiero. De
allí salían embrutecidos por el alcohol. Detalles de las más
comprometedoras e íntimas conversaciones, y de los actos más deleznables
a los que aquellos personajes se entregaban en verdaderos bacanales y
orgías que yo organizaba, eran clandestinamente grabados por cámaras de
TV, y minúsculos pero poderosos micrófonos. De todos ellos me
aprovecharía llegado el momento. Me serviría de ellos para reconstruir
el imperio que estrepitosamente había perdido. Serían mi pasaporte para
salir con bien, si llegado el caso pudiera una vez más encontrarme en
peligro. (Hoy, en la situación en que me encuentro, triste y
resignadamente he de confesar que todo aquello de nada valió).
Pausa...
oigo fuertes pasos por el estrecho corredor que hay detrás de la puerta
de mi prisión. Presuroso me levanto esperando que aquella se abra una
vez más para dar paso... ¿a quién?, ¿a aquellos dos callados hombres de
siempre?. ¿A la muerte?. Como quisiera que fuera esta última para salir
de esta tortura que me anula los sentidos. Pero no, como ha sucedido en
otras tantas ocasiones los pasos continúan su rumbo, paulatinamente se
van haciendo menos perceptibles hasta que dejo de escucharlos.
...Continúo:
Pues bien, edifiqué un mundo de ilusiones, e ilusiones al fin fueron
difuminándose como una nube barrida por el viento. De nuevo una
estrepitosa pero postrera y definitiva caída se podía leer en mi futuro.
Luego de viajar por diversas regiones de América,
decidí pasearme por un determinado país de Europa. (Sin saberlo fue un
error, un gravísimo error). Todo fue sucediéndose paulatina y de manera
increíble. Cierta noche, encontrándome disfrutando del paisaje que ante
mis ojos se ofrecía, observé una vez más la presencia de tres hombres y
dos mujeres que parecían encontrarse interesados en mí, pues aunque lo
hacían con disimulo no dejaban de mirarme. Ya era la segunda ocasión en
que los había sorprendido en aquella actitud. Sin embargo no experimenté
preocupación alguna (debí haberlo hecho). Yo era un ser anónimo en ese
pequeño pueblo. ¿O era que aquel mi nuevo rostro les era familiar?.
Imposible, descarté toda posibilidad, por cuanto André Renaud, el hombre
cuyos rasgos faciales y huellas dactilares ahora me pertenecían había
sido un ser anónimo, un desconocido sin parientes, familiares ni amigos,
y emigrado a América hacía casi quince años. Y Una semana después,
luego de sostener importantes entrevistas con prominentes “hombres de
negocio” que me reportarían enormes beneficios a cambio de un gran alijo
de estupefacientes, decidí retornar a mi país. Pero justo antes de
abordar el avión, aquellos cinco y casi olvidados personajes me cerraron
el paso. Quedé desconcertado. Confundido. Con asombrosa rapidez, sin
comentario alguno fui inmediatamente detenido y esposado en presencia de
infinidad de personas que me observaban con curiosidad. Mis protestas,
mis quejas, mis reclamos y hasta mis amenazas no fueron escuchadas. Mis
preguntas no obtenían respuestas. Casi con violencia Fui introducido en
un automóvil cerrado que me impedía mirar al exterior. Fue un corto
viaje. Arribamos a un pequeño edificio en el que pude ver a infinidad de
personas que parecían mostrarse satisfechas con mi llegada. De
inmediato fui encerrado en una habitación donde fui fotografiado
infinidad de veces, y mis huellas digitales (o mejor, las de André
Renaud) plasmadas en un papel. Sin embargo mantuve la calma. Convencido
estaba de que se trataba de un error, un lamentable error, dentro de
poco recuperaría la libertad y se me darían por supuesto las debidas
explicaciones y disculpas. Mas aquello no sucedió. Pasados algunos
largos y angustiosos minutos, observé la euforia que embargaba el rostro
de todas aquellas personas.
Cuatro días más tarde,
otros hombres de distinto dialecto al de mis captores me sacaron de
aquel calabozo transportándome de inmediato a un aeropuerto donde en su
compañía abordé un avión. ¿Destino?, lo desconocía, pero por primera vez
en mi vida sentí miedo, jamás había experimentado tanto temor. Después
de largas horas de vuelo arribamos al fin a una ciudad totalmente
desconocida para mí. Ignoraba si me encontraba en América o en Europa.
En
un automóvil que se abría paso a endiablada velocidad, precedido y
seguido por otros dos, recorrimos una larga y casi interminable
carretera.
El cansancio hizo presa de mí, y pude
dormir en medio de los dos uniformados que viajaban a mi lado. Ya era
de noche cuando el vehículo al fin se detuvo. Los fogonazos de infinidad
de cámaras fotográficas me desconcertaron. Una muchedumbre que a duras
penas podía ser contenida por la policía levantaba sus brazos hacía mí
en actitud amenazante gritando:
––Asesino, asesino.
Pero,
¿era yo el objeto de su atención? ¿Era a mí a quien gritaban. ¿Porqué
todo aquello?. ¿Que error había cometido?. De momento lo ignoraba. Y de
nuevo, y una y mil veces más atropelladamente penetraron a mis oídos
aquellos ensordecedores e interminables gritos cargados de odio.
––Asesino, criminal, asesino.
Pero.
¿Porqué?. ¿Porqué?, me preguntaba incesantemente. La respuesta, la
increíble e insólita respuesta la obtuve días más tarde en la soledad de
esta prisión en la que ahora me encuentro, y de la que plenamente
convencido estoy, sólo muerto saldré de ella.
Que
estúpido fue el haber creído que aquel solitario hombre, André Renaud
había sido un ser anónimo, un hombre insignificante, uno más de los
centenares de millones que pueblan el planeta. ¿Y el desenlace de todo
esto?. Mañana cuando haya muerto, otras personas se encargarán de
contar.
Dirán la verdad de todo esto. No obstante quiero reiterar que soy inocente de todo cuanto se me ha acusado.
Hasta
aquí mi historia, mi increíble pero verdadera y triste historia, no
tengo nada más que agregar. La justicia tiene la última palabra”.
Concluyó
así el fantástico, increíble y conmovedor relato de aquel hombre, quien
luego de retirar las humedecidas y temblorosas manos de su rostro, cayó
pesadamente en medio de la cama, esta vez vencido al fin por el sueño.
Días más tarde, aquel claustro se abrió para no
cerrarse más. A él penetraron varios hombres, y flanqueado por ellos el
prisionero sale al exterior. Recorren un estrecho y lúgubre pasillo. Se
detienen ante una puerta custodiada por dos uniformados que lo observan
con odio. Segundos después aquella puerta se abre y penetran a una
pequeña habitación. Recorre con su vista aquel ambiente. Percibe la
enlutada figura de un sacerdote. En un extremo observa a otros cinco
hombres también de severa mirada. En el centro de aquella fría
habitación observa una pequeña tarima y sobre ella una estructura
metálica de la que pendía una delgada pero fuerte soga que al final
concluía en un dogal. Un sudor frío le corre por el cuerpo. De inmediato
cuatro fuertes brazos lo inmovilizan y es atado de pies y manos. Su
cabeza es cubierta por una negra capucha y su cuello apresado por aquel
dogal. Apenas tiene fuerzas para oponerse. Sus piernas parecen negarse a
sostenerlo.
Se siente desfallecer.
Las lágrimas invaden su rostro.
Está llorando.
Tiene miedo.
Va a morir.
Todos
se retiran lentamente, y sólo el sacerdote le dirige una última
mirada.. Se descorre una cortina que ocultaba una amplia ventana de
cristal, a través de ella se observa una mano que arrastra hacia abajo
una palanca.
El descenso es lento pero irreversible.
Hacia lo desconocido.
Hacia la muerte.
Es el final.
El
descenso concluye, y a los pies del hombre se abre una trampilla, y su
cuerpo, al encontrarse repentinamente en el vacío, súbitamente se
desprende hacia abajo, para que repentina y violentamente sea detenido
por aquella fuerte soga enroscada a su cuello. De inmediato se deja
escuchar un grotesco, tétrico y macabro sonido de huesos que se rompen
con violenta furia y segundos después aquel hombre es un cadáver. por el
dedo acusador de la justicia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Era
una mañana invernal, fría y lluviosa. Pequeños y esporádicos copos de
nieve comenzaban a alfombrar de blanco calles y avenidas que se
mostraban casi solitarias, vacías, fantasmales.
No
obstante uno de los escasos transeúntes que enfundados en gruesos
abrigos transitaba por la angosta y casi desierta calle, indiferente
detuvo su marcha ante una venta de periódicos. Paseó su mirada por
ellos, esbozó una casi imperceptible sonrisa y se alejó con un lento
caminar calle abajo con ambas manos en los bolsillos del viejo y sucio
abrigo con el que se protegía del inclemente invierno.
Pero no leyó, no sabía leer, por lo tanto no se enteró de una noticia que a grandes titulares destacaban los periódicos.
Si
aquel hombre hubiese sabido leer, se hubiera enterado que el día
anterior, a las cinco de la madrugada, en la prisión de Spandau, había
sido ejecutado en la horca el Capitán Khurt Von Rossenheinn. “El
Carnicero”. Ex oficial de la policía secreta nazi, responsable del
asesinato de más de 20.000 prisioneros de guerra en el campo de
exterminio de Auschwitz, durante la ocupación de Polonia por el ejercito
alemán, y quien luego de finalizada la guerra, logró evadir a la
justicia y escapar a Sudamérica, donde estuvo viviendo bajo el nombre
ficticio de André Renaud.
1.999
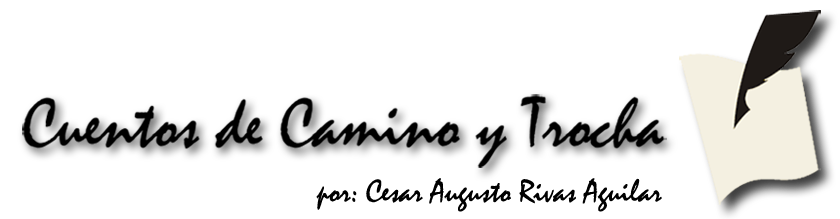

No hay comentarios:
Publicar un comentario