La estrecha calle serpenteaba, ascendía, se erguía cada vez más con mayor ímpetu. A sus lados, las fachadas de humildes viviendas dejaban al descubierto sus desnudas paredes de rosados ladrillos o negruzcos bloques. Más arriba aún, como queriendo abarcar distancias inalcanzables, emergían insalubres e inseguros ranchos de cartón, de pisos de tierra y techos de cinc que reflejaban con brillantez impresionante los dorados rayos del sol que a aquella hora del día se desprendían con saña, verticales y ardientes. La modorra del mediodía parecía enseñorearse sobre todos sus habitantes que tímidamente asomaban sus aletargados rostros a través de pequeñas ventanas de descoloridas cortinas. Parecía no haber vida en cada uno de los incontables recovecos y callejones de aquel alto cerro cuya quietud y miseria contrastaban con la alegría y el bullicio de allá abajo, en las grandes, modernas y opulentas urbanizaciones erizadas de altos edificios, quintas lujosas y enormes y ricos centros comerciales. Sólo niños descalzos, de torso desnudo, como desafiando el intenso calor se veían correr de un lado a otro. Bajaban y subían incansablemente aquella ascendente calle. Pequeños árboles de resecas hojas y marchitas flores, increíblemente permanecían de pie, como petrificados, envenenados por el calor, dormidos por el sopor. Mas, en una de tantas derruídas viviendas de aquel marginal lugar preguntó una tierna voz infantil: —Mamá, ¿viene papá?.
—No hijo, pero ya vendrá–– fue la respuesta de la madre.
La mujer, en cuyo abultado vientre albergaba un nuevo ser asomábase de vez en cuando a la ventana. Su mirada recorría ansiosa la empinada cuesta. Sus ojos escudriñaban el más recóndito lugar de aquella calle hasta detenerse más allá, por donde todas las mañanas, las tardes o las noches, con el cuerpo inclinado, cansado por el esfuerzo hecho, veía ascender lentamente, haciendo gala de su vistoso uniforme al hombre humilde con quien compartía las pocas alegrías y los muchos sinsabores que la vida les había deparado. No, no se habían casado, pero... ¿qué importaba estarlo o no?. Era buen compañero, buen padre y un gran amigo. Se había unido a él, cuando años atrás debido a la necesidad de medios tuvo que abandonar la tierra que la viera nacer, la provincia, enclavada entre anchurosos ríos, verdes sabanas y hermosos bosques casi vírgenes. Y a veces en sus incontables horas de nostalgia evocaba aquel pobre pueblo, su pueblo. De una sola calle. De caminos de tierra casi intransitables que llena de esperanzas una fría madrugada había abandonado en procura de una mejor vida para sí misma y para los suyos. Casi sabía leer y escribir, careció de medios y oportunidades de aprender más. Ya en la ciudad, la capital, sin rumbo determinado insegura, había deambulado de un lado a otro buscando una mano generosa que le procurase un medio decente de ganarse el sustento. En su eterno vagar, fue asediada, requerida, confundida con otras de su misma condición que no obstante sucumbieron ante la efímera y falsa alegría que creyeron encontrar en una ciudad sembrada por doquier de multicolores luces que con cada nuevo día amanecía emborrachada de placer. Y fue una noche de tantas, cuando cansada, exhausta, casi al límite de sus fuerzas, golpeada por el hambre, quedóse profundamente dormida en el duro banco de una plaza pública. No supo cuanto tiempo permaneció allí. Pero soñó. Por su torturada mente desfilaron una serie de imágenes agradables. Vislumbró su pueblo, reconoció rostros imposibles de olvidar. La imagen de sus padres, de sus hermanos se hicieron presentes en aquel estado onírico, e irreal.
Su sueño sin embargo de pronto se vio interrumpido, percibió una grave voz que como venida de lejos la conminaba a levantarse.
Abrió sus ojos. Frente a ella se encontraba la figura indefinible de una persona, un hombre vistiendo uniforme de azul y dorado, su porte marcial, elegante y altanero infundían respeto y quizás temor.
No obstante experimentó cierta tranquilidad al observar que él, con amplia y franca sonrisa le preguntó:
––¿Se siente usted mal señora?. ¿Puedo ayudarla en algo?.
––No, gracias, me siento bien–– respondió ella sin mucha convicción en sus palabras.
Se puso de pie para continuar su triste peregrinar. Sus pocas fuerzas no obstante la abandonar, su debilidad se puso de manifiesto,, y ya se desplomaba sobre el sucio y frío pavimento cuando dos fuertes brazos corrieron en su auxilio. Despertó luego sobre el blanco lecho de un hospital.
––¿Quién la había conducido allí?–– preguntó.
––Un Agente de Policía–– respondió alguien.
––¿Quién es?. ¿Cómo se llama?–– interrogó de nuevo.
Pero por mucho que insistió, su pregunta no obtuvo respuesta. Deseaba saber el nombre de ese policía que la había conducido hasta aquel hospital. Posiblemente jamás lo volvería a ver. Sin embargo, a los pocos días se encontraron de nuevo, y desde ese día sintió que en su torturado ser despertaba de su letargo un dulce sentimiento hasta ese momento desconocido para ella. Y sin saber cómo ni cuándo se vio unida a él. Se sintió protegida, amada respetada. Formaron un hogar. Procrearon un hijo. Juntos vieron transcurrir los días, las semanas, los meses y los años, y él le relataba casi a diario todo cuanto ocurría a su alrededor.
––“Negra”–– le dijo un día–– esta mañana mataron a un compañero nuestro.
––Dios mío ¿otro?–– preguntó ella con asombro.
––Sí, otro–– respondió él ––durante su ronda sorprendió a dos delincuentes haciendo de las suyas. Los conminó a que se entregaran, pero estaba solo, la calle era oscura y casi eran las cinco de la madrugada. Bastó un pequeño descuido de su parte para que le dispararan a mansalva. No le dieron tiempo ni oportunidad de defenderse, y herido de muerte se desplomó al pavimento. Una que otra persona fue testigo de aquel suceso pero ninguna le prestó ayuda. Cuando acudimos al lugar se encontraba tirado en el suelo. Su gorra estaba como a tres metros más allá y una enorme mancha de sangre lo teñía todo. Sólo le escuche decir: ¡Dios mío, mis hijos!. Con algún esfuerzo logré retirar de sus manos el arma que aún empuñaba pero que no tuvo tiempo de utilizar, y en el trayecto al hospital murió en mis brazos. Se detuvo a muchas personas pero nada se logró. Mañana lo enterrarán con honores sí, pero pronto todos se olvidarán de él.
Aquellos recuerdos y pensamientos de la mujer fueron nuevamente interrumpidos por la tierna e infantil voz que de nuevo preguntó: ––Mamá, ¿viene papá?.
––No hijo, aguarda un poco más que no tardará en llegar.
Pero... ¿llegaría?. Por supuesto que sí. Estaba segura de que vendría. Quizás un poco más tarde que de costumbre, pero vendría. En muchas ocasiones sucedía así, hasta que la larga e impaciente espera era recompensada con la llegada de aquel a quien tanto aguardaba. Sin embargo le asaltaba la duda, porque aquel caluroso día se tardaba más de lo normal. La espera se hacía cada vez más insoportable, y el cristal de la ventana se empañaba continuamente con su aliento, cuando apoyado su rostro en él, perdida la mirada, buscaba ansiosamente en la estrecha y ascendente calle la figura que anhelaba ver. Su abultado vientre la cansaba. Sus delgadas piernas se negaban a sostenerla. Lentamente se retiró de la ventana y al disponerse a descansar en un viejo sillón, oyó nuevamente la voz: ––Mamá, ¿viene papá?.
Esta vez no respondió, la modorra del ambiente se apoderó de ella hasta envolverla en un profundo sopor. Allí, vencida por el sueño permaneció por largo tiempo mientras su mente viajaba por míticos mundos preñados de inverosímiles y confusas fantasías. Más tarde se levantó todavía con el sueño reflejado en su rostro y se dirigió de nuevo a la ventana. Lo vio. Inclinada la sombra de su cuerpo se reflejaba en el árido pavimento. Cansado, sudoroso, con su rostro avejentado, reseco por el sol ascendía lenta y pesadamente la empinada y casi interminable cuesta. A veces se detenía por breves momentos para darse un descanso, tomar aliento y de nuevo emprendía la marcha cerro arriba a su humilde hogar. Parecía traer algo en sus manos, ¿quizás una golosina o un pequeño juguete para su hijo?. Muchas veces lo hacía así.
Y ya de vuelta a su hogar, presuroso el pequeño le abrió la puerta colgándosele del cuello húmedo de sudor asediándolo como de costumbre con interminables preguntas.
––Bendición papá. ¿Cómo estás?. ¿No te pasó nada hoy?.
––¿Pasarle algo?. Sí, claro que sí, a eso estaba expuesto diariamente. Era policía, y desde que salía a cumplir su ronda hasta que retornaba a su hogar se hallaba expuesto a cualquier tipo de contingencia, experiencias ya vividas en pasadas ocasiones.
––Ya te relataré hijo, todos los acontecimientos del día–– le respondió, y sentándose en aquel mismo sillón, apoyando sus entrelazadas manos tras la nuca, comenzó por narrar a su pequeño hijo todas aquellas situaciones que se le habían presentado durante ese día en su azaroso oficio de policía.
––Esta mañana–– comenzó por decirle ––recorríamos la ciudad. La paz y la tranquilidad que parecía respirarse contrastaban con el sofocante calor y el insoportable tráfico. Por momentos sentía un fuerte y lacerante dolor que parecía querer taladrarme el cerebro. Para distraernos, mi compañero y yo hablábamos de cosas sin importancia. Hacíamos planes para después de terminada nuestra ronda que a Dios gracias pronto culminaría por este día. Pensaba en ti, en tu madre, en tu pequeño hermano que está por nacer, en nuestro porvenir y... en la muerte. Sí, en la muerte. No sé el porqué de ese funesto y macabro pensamiento, pero pensaba en ella. Me la imaginaba como un monstruoso e insaciable ser a quien tarde o temprano todos, sin excepción tendríamos que enfrentar, pero sólo para caer vencidos ante ella. Y momentos después sucedió lo que tanto temíamos. Diez minutos antes de dar por concluida nuestra labor, la voz de un Agente se dejó escuchar con cierto apremio a través del radio transmisor de nuestra patrulla. Era un llamado a nosotros. Urgía nuestra presencia en un sector comercial de la ciudad. Se cometía allí en esos momentos una de tantas fechorías que a diario cometen aquellos que equivocaron el camino del bien, pero a los que la justicia logra finalmente alcanzar. Mi compañero y yo nos miramos con preocupación. Ya antes habíamos experimentado idéntica situación y sabíamos el riesgo que corríamos. Aceleró violentamente el vehículo. Este pareció cobrar vida. Estaba de nuestro lado. Era nuestro incondicional aliado. De él a veces dependía la vida de muchas personas, de algún compañero y la de nosotros mismos. Casi volábamos por calles y avenidas pobladas de vehículos y peatones. La sirena aullaba incansable. Era como un canto fúnebre, incesante y triste. Vehículos y peatones se hacían a los lados para quedar nosotros libres de obstáculos que impidieran nuestra veloz, vertiginosa, alocada y casi suicida marcha. Esqueléticos perros, sucios, enflaquecidos por el hambre nos hacían frente con sus lastimeros ladridos. Más de una persona nos gritó algo que nos pareció soez. Nuestros nervios que momentos antes se habían calmado parecían ahora querer estallar. La garganta se nos resecaba. Los latidos del corazón se hacían cada vez más acelerados a medida que nos acercábamos al lugar.
Veíamos como personas, automoviles, árboles y enormes edificios parecían correr hacia atrás, como huyendo de nuestra presencia. Minutos más tarde llegamos al lugar. Los neumáticos lanzaron un aullido de rabia al ceñirse bruscamente al cálido pavimento dejando impresas en él sus largas, delgadas y negras huellas. El incesante ulular de la sirena paulatinamente fue muriendo. Nerviosos, pero tomando las debidas precauciones bajamos velozmente del auto resueltos a enfrentar el peligro. Nuestras manos húmedas de sudor aferraban firmemente las armas que de ser necesario nos veríamos obligados a utilizar. Vacilar sería un error que podría costarnos la vida. De pronto percibimos el incesante tableteo de otras armas cuyos dardos buscaban nuestras carnes, nuestra humanidad nuestras vidas. Sentí miedo, sí, miedo de ser alcanzado por uno de aquellos incesantes disparos. Dios mío, dije. Infinidad de personas presas del pánico gritaban desesperadamente corriendo de un lado a otro para evitar así quedar atrapadas en la línea de fuego. Accionamos nuestras armas. Bastaron segundos para que quejidos de dolor se oyeron frente a mí, y un cuerpo alcanzado por nuestras armas rodó violentamente por el pavimento. En medio de aquel caos pude observar a otras tres personas que corrían velozmente portando en sus manos sendas armas de fuego con las que repetida e incesantemente nos disparaban.
De nuevo repelimos el ataque, y ahora pude ver a otra de aquellas personas detenerse bruscamente para después dar cortos pero torpes e inseguros pasos. Por momentos se tambaleaba. Semejaba un ebrio tratando inútilmente de mantenerse en pie. Segundos después como el primero, se desplomó pesadamente al pavimento. El arma que aún empuñaba se desprendió de su mano deslizándose por el suelo hasta detenerse a cierta distancia de donde aquel se encontraba. Resueltamente corrí a apoderarme de ella. No medí sin embargo las consecuencias de aquel temerario gesto, y en aquel caos apenas pude percibir la voz de mi compañero que incesante y nerviosamente me gritaba:
––Cuidado José, cuidado.
De pronto, con violenta furia algo penetró en mi cuerpo y sentí humedad caliente en mi pecho. Mi vista se nubló al tiempo que paulatinamente veía desaparecer la claridad del día para verme envuelto en medio de las frías y tenebrosas sombras de la noche. Focos de luces intermitentes venían acompañados de estallidos sordos como de armas de fuego. Lleno de pánico bajé la vista presintiendo lo peor. Aquel uniforme ya no era azul, era rojo, intensamente rojo. Un río de encendido color carmesí brotaba indetenible y cada vez con mayor impulso de mi pecho. Y sin poderlo evitar lo veía caer a una sucia y maloliente alcantarilla para confundirse con sus negras y putrefactas aguas. Temblando del miedo y el terror que me invadía contemplaba impotente como aquella parte de mi vida, de mi ser era arrastrada hacia ignotos lugares. Luego sentí que era tragado por un incesante y misterioso remolino que giraba incansable en torno mío. Que rodaba por un abismo sin fin, y que en vano trataba de aferrarme a algo pero nada había. Todo era un vacío. Todo estaba envuelto en una impenetrable oscuridad. Y en medio de aquella lobreguez, como salida de la nada una fría mano tomó la mía para sacarme de aquel laberinto, de aquel abismo, de aquel mundo sin luz y me depositaba sobre un húmedo y frío suelo. Abrí los ojos. Volví en mí. Y para mi asombro no estaba muerto, tampoco estaba solo. Experimenté cierta alegría. A mi lado estaban muchos compañeros. Pero, ¿qué sucedía?. ¿Porqué se comportaban de aquella manera tan extraña?. ¿Porqué sus rostros parecían de cera?. ¿Porqué no reían?. ¿Porqué caminaban tan pausadamente?. A ver compañeros ¿qué les pasa?. Parecen muertos. Pero ellos parecían no escucharme. Pasaban a mi lado sin detenerse, sin dirigirme una sola mirada. Eran como autómatas, como robots mecánicos marchando pausadamente de un lado a otro sin un rumbo determinado. Sus tristes rostros de cadavérica palidez reflejaban un dolor intenso.
¿Era por mí?. No, no puede ser. Yo estoy vivo les gritaba. Y además ¿porqué mis compañeros tenían esos estigmas en sus cuerpos? parecían cicatrices de viejas heridas. ¿Es que estaban muertos?. ¿Lo estaba yo también?. Sentí duda, miedo, terror pánico. ¿Y el calor?. ¿Que había pasado con el calor que momentos antes nos sofocaba?. Ahora todo era frío, aterradoramente frío. Un vapor helado me envolvía poco a poco. Sentí mis manos que heladas y secas se hacían cada vez más rígidas. Casi podía moverlas. Quise correr, huir evadirme de aquel misterioso y oscuro mundo en el que me encontraba inmerso. Mis piernas no respondían a mis deseos, las sentía pesadas, torpes. Parecía flotar en el vacío. Gritaba, lloraba maldecía. Pude correr, pero en la desesperación de saber adónde iba, caía. No sentía dolor. Lleno de pánico, terror y desconcierto logré ponerme en pie para continuar una loca y desenfrenada carrera, pero... ¿hacia dónde?. Y fue en medio de aquel horror, en medio de aquella impenetrable lobreguez en que pude percibir una voz que como salida de ultratumba me llamaba. Volví tras mis pasos, y allí frente a mí se abría la enorme boca de una oscura caverna. Lleno de pánico y presintiendo lo peor penetré en ella, y la vi. Era... era ella, La Muerte, con su siniestra sonrisa, su desdentada boca, su cráneo carente de cabellos y su vieja guadaña. Aquella fantasmal aparición, aquel macabro ente de pronto alargó hacia mi uno de sus descarnados brazos.
––Ven–– me dijo pausadamente con ronco acento de voz ––ya no estás en tu mundo, perteneces ahora al mío.
En vano trataba de oponerme a los deseos de aquel horripilante ser, una invisible pero poderosa fuerza imposible de doblegar me empujaba cada vez más hacia él. Sus manos entonces firme y poderosamente se apoderaron de mis brazos. Quise desprenderme de ellas pero ya carecía de fuerzas y resignado, perdida toda esperanza y sin saber hacia donde me conducía caminé a su lado por un estrecho y semiiluminado sendero. Y a medida que caminaba penetraban a mis oídos los más desgarradores alaridos de terror.
Eran angustiosos lamentos de hombres y mujeres que se confundían con el triste y desgarrador llanto de niños.
––¡Dios mío ¿dónde estoy?–– me preguntaba. Haciendo acopio de valor logré reunir las pocas fuerzas que me restaban y pude desprenderme de aquellas esqueléticas manos. Logré dar algunos pasos. Mas de pronto quedé paralizado. No tuve ya fuerzas para continuar huyendo. Mis párpados se tornaron pesados, casi podía abrir los ojos. Todo mi ser paulatinamente se tornaba tenso adquiriendo cada vez más la rigidez cadavérica hasta que ya no pude mover un solo músculo de mi cuerpo. Pesadamente caí al suelo. Y fue en aquel último instante en que comprendí que estaba muerto. Sí, muerto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
––Mamá, mamá, viene papá.
Al grito alegre de su hijo la mujer despertó de su sueño. Sí, se trataba de un sueño, había tenido la más horrible de las pesadillas. Presurosa se levantó y corrió a la ventana. Por la empinada cuesta, eludiendo un charco de agua aquí, o un bache más allá, con un monótono ruido de motor cansado como si no quisiera llegar, pesada y lentamente ascendía un vehículo policial que se detuvo frente a su hogar. Dos personas pudo ver en su interior, una de ellas bajó del vehículo dirigiéndose con pasos vacilantes a la vivienda, pero no era aquel a quien con tanta impaciencia aguardaba. No, no era José. No era él.
––Mamá, ¿llegó papá?–– preguntó de nuevo la voz infantil.
Su respuesta se apagó al oír unos casi tímidos toquidos en la puerta. Presurosa, sin poder ocultar los nervios acudió al llamado.
En el umbral de la vivienda se dibujó la inconfundible figura de un hombre. Vestía de igual forma sí, pero no era él, definitivamente no era José. Sintió que su corazón, cuyos latidos se hacían cada vez más acelerados parecía querer salirse de su pecho.
El hombre, cuyos ojos tenía como clavados en el piso, lentamente fue alzando su rostro hasta encontrarse con los de ella que parecían interrogarlo calladamente.
El esquivó aquella penetrante mirada y paseó la suya por el interior de la vivienda. Sólo miseria y pobreza observó. Una pequeña lámpara que quizás jamás volvería a ser encendida se hallaba sobre una vieja y carcomida mesa de madera. De una de sus desnudas paredes colgaba una foto de aquel compañero, José, vestido de azul y dorado cargando en sus brazos a un niño de alegre y sonriente rostro.
La asustada mujer de pronto bajó su vista y observó llena de asombro la enorme mancha de color rojo sangre que cubría el uniforme de aquel mudo policía que tenía delante y sin poderlo evitar, al tiempo que nerviosamente se cubría el rostro con sus temblorosas manos, atropelladamente retornaron a su memoria aquellas inolvidables y desgraciadas imágenes de su sueño.
––La pesadilla, la pesadilla. ¡Oh! Dios mío no.
Los ojos tristes del hombre se posaron una vez más en el rostro de aquella desgraciada mujer, transcurrieron segundos que parecieron siglos y aquella postrera mirada fue más elocuente que mil palabras.
––Mamá, ¿llegó papá?–– insistente preguntó de nuevo el niño.
Lentamente se arrodilló ante él, y abrazándolo fuerte y amorosamente le respondió con quebrada voz:
––No hijo, ya no vendrá.
Y se confundieron en uno, el llanto triste y ahogado de los dos.
Cèsar Rivas Aguilar
1.974
Relato con el que participé en el concurso “Cuento Policial” auspiciado por la Policía Metropolitana. Fue declarado desierto. Sólo seis fuimos los participantes. No obstante fue publicado en el Boletín de la PM correspondiente al mes de enero de aquel año.
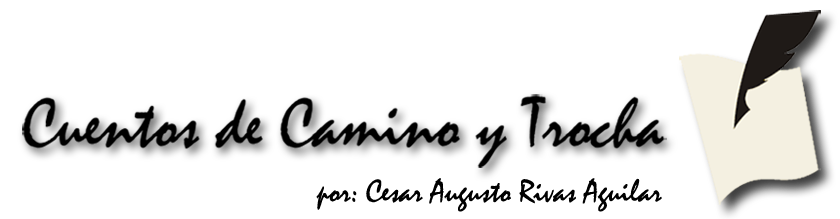
No hay comentarios:
Publicar un comentario